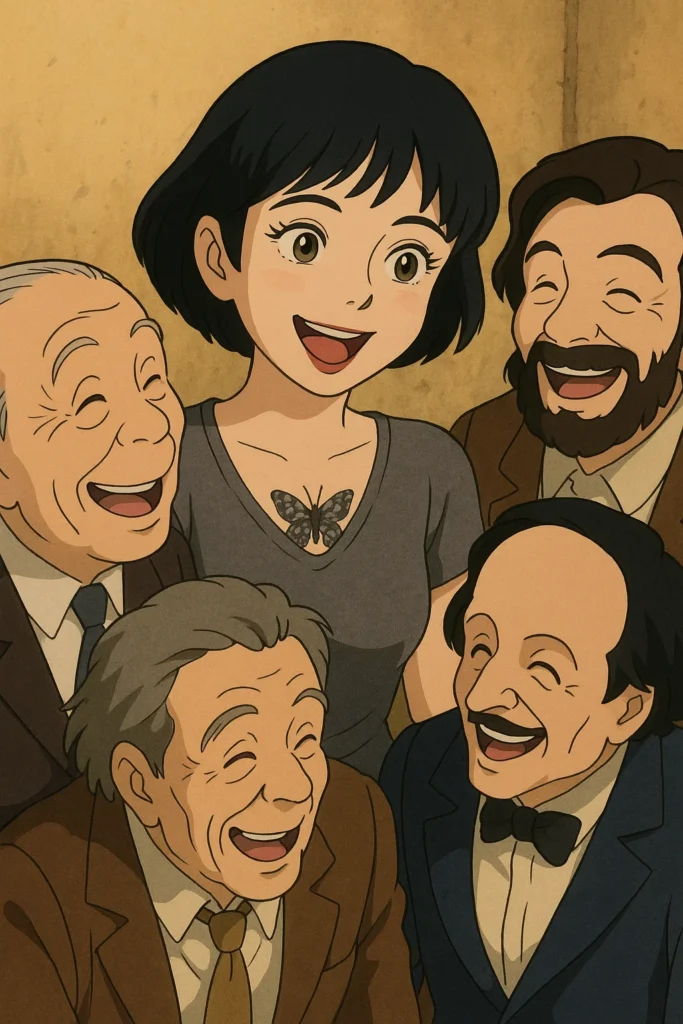
En el vasto laberinto de la literatura, el cuento se yergue como una estancia diminuta y perfectamente tallada; un recinto en el que cada piedra tiene un propósito. A diferencia de la novela, que despliega sus alas en múltiples galerías y pasadizos, el cuento exige una economía rigurosa: tema, estructura y lenguaje deben reunirse con la precisión de un espejo que refleja un solo instante de eternidad. Autores diversos han explorado esta estrechez fecunda: Julio Cortázar, indagando los elementos esenciales en sus ensayos; Edgar Allan Poe, forjador de la modernidad breve; Horacio Quiroga, custodio del tono inicial; y críticos posteriores como Ricardo Piglia y Juan Bosch, cuyas tesis aportan claves complementarias. Este artículo, en esencia, se propone marcar el inicio de la búsqueda implacable del arte de escribir cuentos. Tendremos como mapa a cuatro textos cardinales —“Cortázar: Algunos aspectos del cuento”, “Del cuento breve y sus alrededores”, “Edgar Allan Poe, el arte del cuento y los inicios del cuento moderno” y “Filosofía de la composición”—, al tiempo que entrelazaremos la idea de Piglia de que “un cuento cuenta dos historias” y la noción de Bosch de que “un cuento debe relatar un solo hecho importante”.
Estructura del cuento moderno
Características
El relato moderno se caracteriza por una fragmentación del tiempo y una organización no secuencial, contraponiéndose al relato clásico que sigue un esquema lineal de inicio, nudo y desenlace. Esta complejidad permite jugar con el desplazamiento temporal, la simultaneidad de planos y la aclimatación del lector, dotando al cuento de densidad narrativa.
Diferencias con el cuento clásico
En el cuento clásico, el narrador omnisciente guía al lector en cada momento, mientras que el cuento moderno a menudo emplea narradores parciales o múltiples voces. El espacio y el tiempo en el cuento moderno no necesariamente reflejan la verosimilitud realista, priorizando el simbolismo o la atmósfera sobre la coherencia cronológica.
Tono, tema, estilo y argumento
Tono
Horacio Quiroga aconseja establecer el tono desde el primer momento, ya que cada elemento del cuento debe pensarse en términos del efecto que dejará en el lector (La teoría del cuento de Edgar Allan Poe – Entre libros).
Tema
Cortázar sostenía que el tema debe irradiar más allá de la anécdota, convirtiendo lo cotidiano en símbolo de una condición humana profunda ([PDF] POÉTICA DEL CUENTO DE JULIO CORTÁZAR).
Estilo
Borges declaraba conocer el inicio y el fin de su cuento antes de escribir, decidiendo luego el punto de vista y ritmo que mejor servía al efecto deseado.
Argumento
Rulfo favorece un argumento concentrado en un solo conflicto humano, evitando subtramas y enfocándose en la experiencia emocional del personaje (El desafío de la creación, cuento breve de Juan Rulfo. – La Caza Sutil). El argumento moderno busca implicar al lector en la construcción de significado, sugiriendo más de lo que revela.
Unidad de efecto, extensión y anticipación
Edgar Allan Poe postuló la “unidad de efecto”, recomendando que el cuento sea leído de una sola vez, en no menos de treinta minutos ni más de dos horas, para preservar la impresión única (La teoría del cuento moderno (por Edgar Allan Poe)). Según Quiroga, “En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas”, destacando la anticipación y la simetría textual ([PDF] Decálogo del perfecto cuentista – Uruguay Educa). Borges afirmaba que al escribir un cuento debía conocer de antemano su inicio y fin, técnica que asegura consistencia y anticipación en el desarrollo. La anticipación, elemento clave del cuento moderno, consiste en prever el desenlace y sembrar pistas sutiles que el lector descifre al cerrar la lectura.
Cortázar: Algunos aspectos del cuento
Julio Cortázar enfatiza que el elemento central del cuento es su tema significativo. El autor afirma que lo propio del buen cuento es escoger un suceso –real o inventado– con la cualidad de “irradiar algo más allá de sí mismo”. Es decir, aunque el relato narre un episodio aparentemente cotidiano, este debe contener una fuerza o energía interior que trasciende la anécdota. Cortázar pone como ejemplo a Katherine Mansfield y a Antón Chéjov, cuyas historias familiares comunes se convierten en “el resumen implacable de una cierta condición humana, o en el símbolo quemante de un orden social o histórico”. En sus palabras: “Un cuento es significativo cuando quiebra sus propios límites con esa explosión de energía espiritual que ilumina bruscamente algo que va mucho más allá de la pequeña… anécdota que cuenta”. De este modo, el cuento exitoso concentra en un breve relato una verdad oculta sobre la experiencia humana.
No obstante, Cortázar advierte que esa significación no reside solo en el tema elegido. La intensidad, la tensión y la técnica literaria son igualmente decisivas. Un tema banal puede convertirse en cuento excepcional si se trata con talento; inversamente, un gran tema mal manejado produce un texto olvidable. Así, la diferencia entre “el buen y el mal cuentista” está en cómo desarrolla el tema con pulso narrativo, tensión interna y ritmo apropiado. En su ensayo subraya el “deslinde” que surge justamente al comparar cuentos similares por tema pero dispares por ejecución, y propone examinar el proceso de la creación del cuento “logrado” para entender su secreto.
Las tesis contemporáneas complementan esta visión. Ricardo Piglia postula que “un cuento siempre cuenta dos historias”: una historia visible en el texto y otra oculta bajo la superficie. Según Piglia, “el cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que está oculto… bajo la superficie opaca de la vida, una verdad secreta”. Este planteo coincide con Cortázar: lo que cuenta en apariencia no es todo; tras ese velo narrativo late otra realidad implícita. Del mismo modo, Juan Bosch destaca que el cuento debe concentrarse en un único hecho relevante, sin digresiones. Como señala Bosch (a través de su discípulo José Mármol), “en un cuento el hecho es el tema, y en su espacio y tiempo no hay lugar sino sólo para un solo tema… Ese hecho o tema no puede ser cualquiera, debe ser humano, que conmueva al lector”. Así, todo elemento periférico que no contribuya al tema central estorba la perfección narrativa. En conjunto, Cortázar, Piglia y Bosch insisten en que un cuento eficaz es aquel en que cada detalle refuerza un tema hondo: el relato visible lleva en sus intersticios la historia secreta, y la narración entera gira en torno a un solo suceso de peso.
Del cuento breve y sus alrededores
En este ensayo Cortázar explora la estructura y técnica del cuento moderno, insistiendo en su carácter cerrado y esférico. Cita a Horacio Quiroga (Decálogo del perfecto cuentista), quien aconsejaba escribir “como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes”. A partir de esta idea, Cortázar define la “forma cerrada” del cuento, una especie de esfera literaria en la cual el narrador prácticamente actúa desde dentro del círculo de acción. El autor explica que este “sentimiento de la esfera” debe preexistir al escribir: cada cuento breve ideal está perfectamente contenido, con los límites temáticos ya trazados implícitamente. Como él mismo dice, el narrador debe moverse “implícitamente” dentro de ese ámbito y “llevarla a su extrema tensión, lo que hace precisamente la perfección de la forma esférica”. Es decir, el cuento breve es un todo compacto donde nada sobra ni falta; cada elemento –ambiente, personajes, atmósfera– contribuye al efecto general, reforzando la unidad del relato.
Cortázar prosigue distinguiendo el cuento de otros formatos literarios por su economía absoluta de medios. Al definir el cuento contemporáneo “el que nace con Edgar Allan Poe”, destaca que este género funciona como “una máquina infalible destinada a cumplir su misión narrativa con la máxima economía de medios”. A diferencia de la novela o la nouvelle, el cuento reduce al mínimo los rodeos narrativos (exordios, circunloquios, extensas digresiones) para concentrarse en el núcleo de la acción. Las narraciones ejemplares de los últimos cien años –ya sean de Poe, Joyce, Cortázar, Borges, o Lawrence– habrían surgido de “una despiadada eliminación de todos los elementos privativos de la nouvelle y de la novela”. En esa “carrera contra el reloj” la intensidad se acelera vertiginosamente: el relato breve potencia un mínimo de elementos hasta un vértigo comunicativo.
Desde esta perspectiva, el cuento perfecto es inconcebible sin una estrategia de síntesis. Aquí cobra relevancia el principio de Juan Bosch sobre el carácter autosuficiente del relato: el cuento no admite nada extra. La idea de “nada sobra y nada falta” subyace tanto en la esfera cortazariana como en las recomendaciones clásicas. En otros términos, la brevedad no es un accidente, sino la consecuencia lógica de que “el cuento debe relatar un hecho y nada más que uno”. Al igual que Cortázar señala que el narrador y la acción nacen dentro del entorno creado, Bosch insiste en que todo relato breve es un universo cerrado con leyes propias. Esta coincidencia enfatiza que la estructura del cuento breve debe pensarse de antemano como un sistema completo: un solo conflicto, un solo espacio-temporal delimitado, un tono único, y el narrador actuando desde dentro de ese pequeño mundo.
Edgar Allan Poe: el arte del cuento y los inicios del cuento moderno
Edgar Allan Poe es presentado como figura central en la historia del cuento. Como afirma Cortázar citado en estudios recientes, Poe fue “el gran maestro y padre del cuento moderno”. A él se deben muchos de los principios que definen la narrativa breve: la obsesión por el efecto único, la unidad narrativa y la eliminación de lo innecesario. Poe revolucionó la tradición gótica y romántica antigua al proponer que cada cuento debe ser concebido como un todo artístico cuya finalidad principal es provocar una emoción precisa en el lector. Esto implicaba, por ejemplo, prescindir de moralejas didácticas tradicionales y enfocarse en el lado psicológico o estético del relato.
El ensayo “El arte del cuento y los inicios del cuento moderno” profundiza en la influencia de Poe en autores posteriores. Destaca cómo Poe reinterpretó el cuento clásico convirtiéndolo en máquina de tensión narrativa. Para el público europeo decimonónico, su modelo dictó normas insoslayables: un estilo conciso, una trama guiada por la lógica interna del misterio o el horror, y un único centro de atención. En línea con Cortázar, el autor del ensayo subraya la economía narrativa introducida por Poe: el modernismo del cuento implicó, en sus palabras, competir contra el reloj y “potenciar vertiginosamente un mínimo de elementos”. También se menciona que Poe eludía la simple anécdota ingenua y exigía al cuentista escribir sin indulgencias. Todo ello coincide con la idea boschiana de perfección: el cuento, en el modelo poético, debe ser igual que una pieza de relojería, donde cada parte es indispensable.
Por otra parte, la actitud de Poe hacia el cuento se alinea con Piglia en cuanto a que ambos presentan la ficción como mediadora de una verdad oculta. Aunque Poe no habló de “dos historias” explícitamente, su insistencia en lo siniestro o inexplicable sugiere la presencia de un significado extra que se insinúa más que se explica. El efecto narrativo buscado por Poe –esa luz súbita o sensación perturbadora– es justamente el instante en que la “historia secreta” aflora de golpe a la conciencia del lector. En suma, el ensayo concluye que Poe fundó el cuento moderno al establecer reglas precisas (unidad, brevedad, efecto único) que definieron su arte y marcaron el camino para el desarrollo posterior del género.
Filosofía de la composición de Edgar Allan Poe
En su influyente ensayo sobre “El cuervo”, Poe revela el método consciente de creación que aplica a cualquier obra literaria: el autor comienza determinando de antemano el efecto deseado y luego construye el relato para lograrlo. Poe critica la práctica común de que los escritores improvisan hasta dar con el desenlace. Él postula que “todo argumento merecedor de tal nombre debe ser desarrollado hasta su mismo desenlace, previamente a cualquier intento de coger la pluma”, de modo que sólo teniendo el final claro se pueda dotar al relato de la “atmósfera de consecuencia” necesaria. En otras palabras, cada cuento (o poema) se planifica a la inversa: el final y el impacto emocional vienen antes de la redacción.
A partir de ese principio, Poe describe cómo elige el punto de partida: un efecto y tono específicos. Elige un efecto nuevo, sorprendente y de fuerte intensidad en el lector, y en primer lugar se pregunta a sí mismo: “¿De entre los innumerables efectos o impresiones a los que el corazón… se muestran susceptibles, cuál habré de elegir en las presentes circunstancias?”. Una vez escogido el efecto (por ejemplo, un sentimiento de melancolía o terror sutil), decide cómo plasmarlo: si por medio de incidentes extraordinarios dentro de la trama, de un tono general dramático, o combinando ambos. Luego construye el relato escalando los elementos –situaciones, símbolos, ritmos– hasta lograr el efecto previsto.
Este procedimiento analítico resulta en un cuento perfectamente armonizado. Cada palabra, cada escena, se incluye únicamente si contribuye al efecto único elegido. Así, “pasaré a analizar si conviene plasmarlo mediante los incidentes o a través del tono general… para hallar la combinación de incidentes, o de tono, que mejor me facilite la combinación del efecto”. El resultado coincide con la idea de Juan Bosch: el relato es “una historia perfecta” en el sentido de que ni un elemento sobra ni falta. La precisión matemática de Poe –que llega a medir la extensión del poema según la cantidad de sílabas que se escenifican a través de los versos finales– es la aplicación extrema de este ideal de perfección.
Así, la “Filosofía de la composición” refuerza varios puntos tratados anteriormente: por un lado, la preeminencia del efecto emocional (temática y atmósfera) dentro de un todo cerrado; por otro, la planificación metódica que garantiza que no quede nada arbitrario en el cuento. Como afirmaría Ricardo Piglia, el propósito es siempre revelar aquello que estaba oculto –ahora no ya bajo la realidad cotidiana, sino oculto en la propia estructura del lenguaje– para alcanzar la unidad buscada. Poe nos deja claro que el arte del cuento no es azaroso, sino el resultado de aplicar en todo momento el criterio de que el único fin es producir el impacto justo en el lector.
Conclusión
En conjunto, las obras mencionadas coinciden en señalar al cuento como un género de totalidad concisa y de propósito claro. Julio Cortázar subraya la importancia del tema significativo que debe irradiar una verdad profunda (Algunos aspectos del cuento según Cortázar | Cuento I) (Algunos aspectos del cuento según Cortázar | Cuento I), mientras que en otro ensayo destaca la forma cerrada y la economía narrativa del relato breve ((Microsoft Word – Del cuento breve y sus alrededores J. Cort\341zar)) ((Microsoft Word – Del cuento breve y sus alrededores J. Cort\341zar)). Estas ideas se complementan con las tesis de Piglia y Bosch: un cuento efectivo es aquel que simultáneamente cuenta dos historias –la aparente y la secreta– (Ricardo Piglia. Tesis sobre el cuento – Indicador Político), y que a la vez narra únicamente un hecho único relevante, sin elementos superfluos. Edgar Allan Poe, por su parte, aporta el principio de la unidad de efecto y la planificación estricta desde el desenlace, de modo que el cuento surge como “una máquina infalible” con un clímax previsto de antemano.
En resumen, estas reflexiones muestran que el arte del cuento exige una concentración absoluta: solo así el relato breve se convierte en obra de arte. Los fragmentos citados demuestran que cada maestro concibe el cuento como un universo autónomo donde cada detalle lleva al todo. El cuento perfecto es una narración en la que “nada sobra y nada falta”: su estructura es esférica, su tema único es intenso y significativo, y su ejecución está rigurosamente calibrada para revelar lo oculto. Cuando el escritor logra ese equilibrio, el resultado es un cuento inolvidable, un relato en pequeño que comunica, al unísono, la historia visible y la verdad velada que la inspira.

